O por qué demonios no parece que vayamos a encontrar la salida para una crisis que lleva ya 6 años.

Hace una semana, varias plumas se enfrascaron en la encomiable tarea de proponer algunas salidas para esta degradación constante en la que parecemos empeñados los peruanos. Si quieren revisarlas, Mauricio Saravia hizo la chamba de juntarlas.
Como sucedió, algunos días antes, con una movida similar por parte de Francisco Sagasti, las propuestas se comentaron con mucha gravedad durante la correspondiente jornada diaria tuitera. Y eso fue todo. Luego, fueron devoradas por la congresista tiktoker y la boda de la familia Barnechea.
Algunos se preguntan por qué los peruanos no están marchando de verdad para salir de esto. Quizás la pregunta debería ser por qué ni siquiera se quieren tomar el trabajo de pensar en una salida.
A mí me gustaría, hoy, dar un paso atrás y ver esta crisis en su contexto mundial. Tal vez así encontremos la razón de la apatía.
Hay, por supuesto, causas de todo tipo para esta crisis prolongada. Mi impresión es que el Perú está viviendo una tormenta perfecta. Una confluencia imposible de factores coyunturales internos y externos: la implosión del viejo orden político debido a Odebrecht; las consecuentes invasiones bárbaras de las tribus locales que intentan ocupar el vacío dejado (desde Acuña hasta Cerrón, pasando por RLA); a eso hay que sumarle la pandemia, por supuesto, y, ahora, la guerra.
Existen también factores menos coyunturales, más bien estructurales. El Perú es un país de castas fijas, en el que las élites (económicas pero también académicas) se refugian en sus ghettos. Esa escisión entre dirigentes y dirigidos es una constante desde 1821, lo que parece habernos sumergido en un loop histórico: terminamos viviendo una crisis como la actual con cada recambio generacional.
Pero hay un factor que empezó como coyuntural y se ha ido transformando en estructural: las redes sociales. Y es un factor, como diría el ministro, crucial y determinante.

Vamos a dar otro paso atrás.
Siempre es gratificante cuando encuentras a alguien que pone en orden y corrobora algunas sospechas que puedas tener, que hace el seguimiento de lo que te parece que está mal a nivel macro, que dan varios pasos atrás y ven el bosque (o, más bien, la Matrix). Les dejo dos enlaces en español de dos investigadoras cuya producción intento seguir en estos últimos tiempos: la periodista Adriana Amado y la historiadora Anne Applebaum. Una, sobre la decadencia del periodismo; la otra, sobre el devenir autoritario mundial.
Hay una tercera persona, de la que quería hablar hoy, el psicólogo social Jonathan Haidt. El enlace en español que tengo disponible sobre él es el video de una charla titulada «La mente de los justos: por qué la política y la religión dividen a la gente sensata«. Pero lo que me terminó de llamar la atención e hizo que retrocediera buscando más de lo que ha escrito fue un artículo del año pasado sobre cómo los algoritmos de Zuckerberg dañaban a las adolescentes.
El caso es que acaba de publicar un artículo –que ya recibieron los patreons que están suscritos al boletín de noticias– titulado «Por qué los últimos 10 años de la vida americana han sido particularmente estúpidos«. Y lo encontré tan esclarecedor –no solo para el contexto gringo, sino también para el nuestro–, que la idea original de esta columna era simplemente coger pedazos de ese artículo, traducirlos, pegarlos y ya.
De hecho, todavía voy a hacer eso pero antes habría que resumir la idea: estamos reviviendo la parábola de la Torre de Babel:
Podría decirse que el punto culminante del optimismo tecnodemocrático fue 2011, un año que comenzó con la Primavera Árabe y terminó con el movimiento global Occupy. También fue entonces cuando Google Translate estuvo disponible en prácticamente todos los teléfonos inteligentes, por lo que se podría decir que 2011 fue el año en que la humanidad reconstruyó la Torre de Babel. Estábamos más cerca que nunca de ser “un solo pueblo” y habíamos superado efectivamente la maldición de la división por idioma. Para los optimistas tecnodemócratas, parecía ser solo el comienzo de lo que la humanidad podría hacer.

Pero fue justo después, en 2012, que Facebook lanzó su función de «compartir», sedimentando la posibilidad de que cualquier persona se vuelva viral. Fue solo el último ladrillo de una transformación de la torre: la función de las redes dejó de ser conectar con tus amigos, sino mostrarte ante los demás.
La cantidad de likes y retuits se volvió una dependencia tóxica. Hay un caso reciente de una tuitera peruana que cerró su cuenta porque un adolescente le ganó en «ratio» (su respuesta tuvo más interacciones que el tuit original). No es casualidad que esa misma tuitera era una de las que solía comandar oleadas de furia progresista indignada.
Las plataformas recién modificadas fueron diseñadas casi a la perfección para sacar a relucir nuestro ser más moralista y menos reflexivo. El volumen de indignación fue impactante.
Fue precisamente contra este tipo de proliferación de furia nerviosa y explosiva de la que James Madison había tratado de protegernos mientras redactaba la Constitución de los Estados Unidos. Los redactores de la Constitución fueron excelentes psicólogos sociales. Sabían que la democracia tenía un talón de Aquiles porque dependía del juicio colectivo del pueblo, y las comunidades democráticas están sujetas a “la turbulencia y debilidad de las pasiones ingobernables”. La clave para diseñar una república sostenible, por lo tanto, fue construir mecanismos para desacelerar las cosas, calmar las pasiones, forzar concesiones y brindar a los líderes cierto aislamiento de la manía del momento mientras los obligaba a rendir cuentas periódicamente ante el pueblo, el día de las elecciones.
Básicamente, el sistema democrático estaba diseñado para evitar todo lo que las redes sociales potencian. El Perú ya era una democracia precaria, entre otras cosas, por una de las características básicas y constitutivas de nuestra sociedad: la desconfianza.
A eso súmenle que las burbujas construidas por las redes te permiten «corroborar» que esa desconfianza es trasladable a absolutamente todo lo que te rodea. ¿El resultado? A nadie le importa, por ejemplo, el actual desmantelamiento del Estado peruano. Total –piensan muchos, erróneamente–, nunca funcionó.
Cuando las personas pierden la confianza en las instituciones, pierden la confianza en las historias contadas por esas instituciones. Eso es particularmente cierto en el caso de las instituciones encargadas de la educación de los niños. Los planes de estudio de historia a menudo han causado controversia política, pero Facebook y Twitter hacen posible que los padres se indignen todos los días por un nuevo fragmento de las lecciones de historia de sus hijos, lecciones de matemáticas y selecciones de literatura, y cualquier nuevo cambio pedagógico en cualquier parte del país. Los motivos de los maestros y administradores se cuestionan, y a veces siguen leyes extralimitadas o reformas curriculares, que empobrecen la educación y reducen aún más la confianza en ella. Un resultado es que los jóvenes educados en la era posterior a Babel tienen menos probabilidades de llegar a una historia coherente de quiénes somos como pueblo, y es menos probable que compartan dicha historia con quienes asistieron a diferentes escuelas o fueron educados en una década diferente.
Díganme si lo anterior no les suena a las peleas por la educación que tenemos desde la censura de Saavedra y el rollo Con Mis Hijos No Te Metas.
¿Por qué un artículo sobre EE.UU. resulta tan aplicable al Perú? Hay que decir que en nuestro país, estos procesos se aceleraron cuando el fujimorismo, a fines de 2015, luego de la victoria de Trump, explícitamente adoptó posturas y estrategias directamente trumpistas (sus ideólogos del momento Pier Figari y Vicente Silva Checa fueron muy transparentes al respecto). No es casualidad que ese haya sido el punto de partida de la crisis actual.
Una democracia depende de la aceptación ampliamente internalizada de la legitimidad de las reglas, normas e instituciones. La confianza ciega e irrevocable en cualquier individuo u organización en particular nunca está garantizada. Pero cuando los ciudadanos pierden la confianza en los líderes electos, las autoridades sanitarias, los tribunales, la policía, las universidades y la integridad de las elecciones, entonces todas las decisiones se impugnan; cada elección se convierte en una lucha a vida o muerte para salvar al país del otro lado.
¿Les suena al fujimorismo? Sí. Pero hay un radicalismo también en el otro extremo. Por algo existe un fenómeno que, a grosso modo, se ha dado en llamar fujicerronismo. Por algo tienen más visibilidad y coincidencias que nadie:
[Estas redes] dan más poder y voz a los extremos políticos mientras se reduce el poder y la voz de la mayoría moderada.
Haidt cita un estudio llamado “Tribus ocultas” que identificó siete grupos «ideológicos».
Los más a la derecha, conocidos como los “conservadores devotos”, comprendían el 6 por ciento de la población estadounidense. El grupo más a la izquierda, los “activistas progresistas”, comprendía el 8 por ciento de la población. […]
Estos dos grupos extremos son similares en formas sorprendentes. […] Son los dos grupos que muestran mayor homogeneidad en sus actitudes morales y políticas. Esta uniformidad de opinión, especulan los autores del estudio, es probablemente el resultado de la vigilancia del pensamiento en las redes sociales: «Aquellos que expresan simpatía por las opiniones de los grupos opuestos pueden experimentar una reacción violenta de su propia cohorte«. En otras palabras, los extremistas políticos no solo disparan dardos a sus enemigos; gastan gran parte de sus municiones apuntando a disidentes o pensadores matizados en su propio equipo. De esta manera, las redes sociales paralizan un sistema político basado en las concesiones.
Creo que cualquiera que haya pasado cinco minutos en Twitter Perú puede reconocer el fenómeno.
La investigación realizada por los politólogos Alexander Bor y Michael Bang Petersen descubrió que un pequeño subconjunto de personas en las plataformas de redes sociales está muy preocupada por ganar estatus y está dispuesta a usar la agresión para lograrlo. Admiten que en sus discusiones en línea a menudo insultan, se burlan de sus oponentes y son bloqueados por otros usuarios o denunciados por comentarios inapropiados. A través de ocho estudios, Bor y Petersen encontraron que estar en línea no hizo que la mayoría de las personas fueran más agresivas u hostiles; más bien, permitió que un pequeño número de personas agresivas atacaran a un conjunto mucho mayor de víctimas. Incluso un pequeño número de cretinos pudo dominar los foros de discusión, descubrieron Bor y Petersen, porque los no-cretinos se alejan fácilmente de las discusiones políticas en línea.
Quizás esta es la razón por la que las propuestas de salida sensata se pierden en el éter. Porque las redes –que se han convertido en los foros de debate de la actualidad peruana– no están diseñadas para la moderación. Dice mucho que un insulto clásico tanto de nuestro activismo progresista como de nuestros conservadores devotos sea, precisamente, «tibio«.
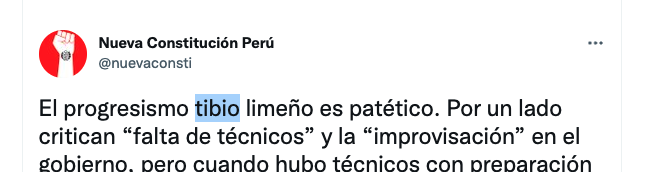
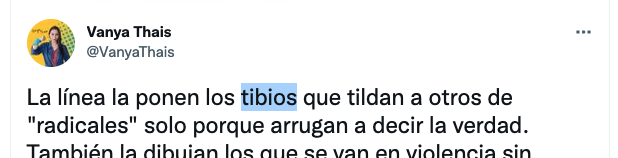
Hay algo que el informe llama la «Mayoría Exhausta» y no puede haber mejor etiqueta.
Somos todos los demás, atrapados entre los extremos empoderados y vociferantes.
Somos una mayoría pero no tenemos las herramientas para imponernos.
No pensamos todos igual (en el informe original van desde conservadores moderados hasta liberales tradicionales), salvo en una cosa: estamos exhaustos.
Nos gustaría conversar, no pelear.
Pero quizás estamos buscando una salida para la Torre de Babel cuando, en realidad, ya solo quedan escombros.


